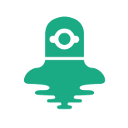La incineración es un asunto muy delicado.
Los encargados de tal menester a veces son algo chapuceros.
Puede ocurrir que pase como con las fogatas que, entre las cenizas, encontremos pequeños tizones, restos de rescoldos apagados, pequeños fragmentos de carbón, posiblemente huesos a medio quemar. Vamos, una incineración incompleta, mal hecha.
A Herminio Pérez “le tocó” en herencia la urna con las cenizas y los tropezones semicalcinados del abuelo.
Fue una burla macabra.
A los otros familiares les correspondieron sus propiedades y sus depósitos bancarios. A él, tan solo cargar con el mochuelo de los restos. Un detalle de los allegados hacia él, dado que el vejete, un tacañón como la copa de un pino, no le había legado ni un céntimo. Fue el primo Jacinto quien, tras guiñar un ojo a los demás, se lo propuso:
-Mira, sé que en el fondo a él le hubiera gustado que tú lo tuvieras. ¿Te importa quedártelo?- Le dijo mientras contenía la risa y, con gesto de seriedad impostada, le ofrecía la pequeña urna con los restos del finado.
Y por inercia y respeto al momento luctuoso, más que por convencimiento, lo aceptó. Y eligió la repisa de la chimenea del salón como lugar adecuado y allí, junto a otros adornos de discutible gusto estético, colocó el recipiente, como había visto hacer en alguna película.
Unos meses más tarde vinieron a comer a su casa los familiares, quienes, además de haberse quedado con toda la herencia, eran unos gorrones de mucho cuidado. Como hacía buen tiempo, Herminio se decantó por preparar una comida en el jardín. Disponía de un buen puñado de leña para hacer brasas. También contaba con una buena colección de botellas de vino y decidió tomarse unas copas mientras organizaba los preparativos y preparaba el fuego. Y entre copa y copa, mientras aliñaba la ensalada y bromeaba con los invitados, fue pasando el tiempo hasta que reparó en que todavía había que asar la carne.
Comprobó así con preocupación que se había consumido casi toda la madera del hogar de la barbacoa y convendría añadir algo de carbón para mantener vivas las brasas más tiempo. Pero en el saco no había más que tres o cuatro trozos. Del todo insuficientes. Medio borracho como estaba se fue hacia la chimenea, cogió la urna y separó la ceniza en polvo de los restos del abuelo que, disimuladamente, metió en una bolsa de Carrefour. ¡Qué coño! Nadie se iba a dar cuenta.
Y allí, entre las brasas de la barbacoa de piedra mezcló los trozos de carbón que quedaban junto con los “tropezones” de la bolsa. Luego colocó encima la parrilla con la carne.
Lo que se iba a reír él cuando los otros, los herederos, los afortunados en el reparto, se comieran las chuletas.
Luego, a lo postres, ya se encargaría de amenizarles la velada, explicándoles con todo lujo de detalles por qué algunos tipos de carbón añaden un inconfundible sabor al asado.
*******
Relato publicado en La Charca Literaria